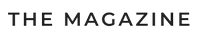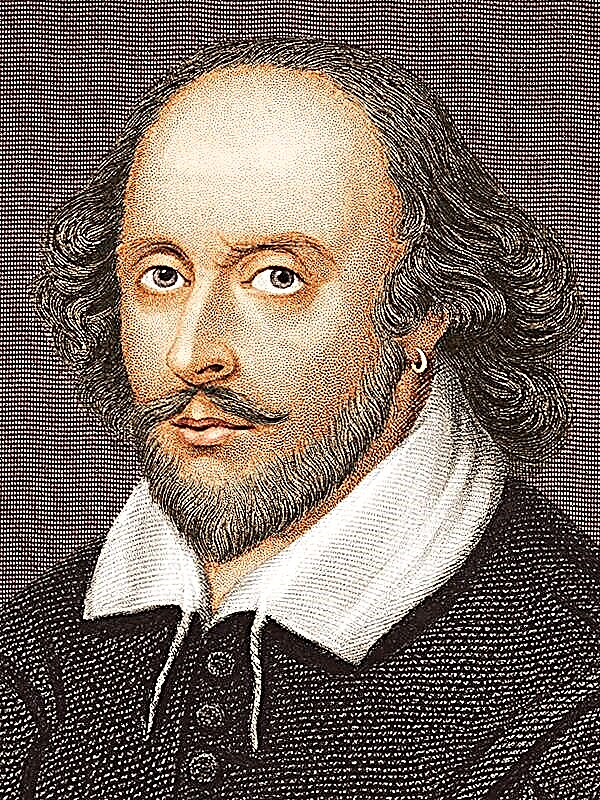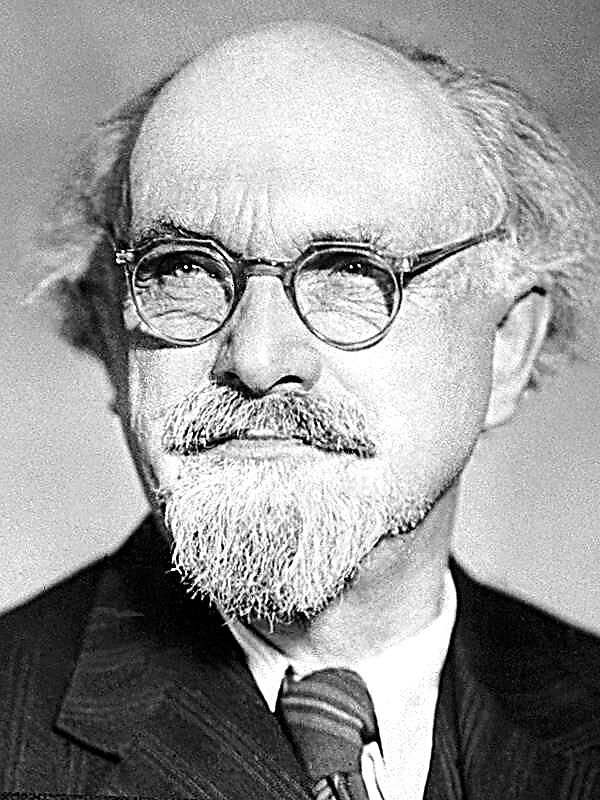Diez años antes de la guerra, el narrador descansaba en la Riviera, en una pequeña casa de huéspedes. Un gran escándalo estalló en un hotel cercano. Un joven francés llegó allí en tren diurno, que de inmediato atrajo la atención general con su belleza y cortesía. Conoció a todos muy rápidamente y dos horas después de su llegada ya jugaba al tenis con las hijas de un generoso fabricante de Lyon. A la mañana siguiente fue a pescar con el danés, después de la cena se sentó en el jardín con la esposa del fabricante de Lyon Madame Henriet durante aproximadamente una hora, luego jugó jugaba al tenis con sus hijas, y al final de la tarde conversó con una pareja de alemanes en el vestíbulo del hotel. Alrededor de las seis en punto, el narrador se encontró con el francés en la estación, donde fue a enviar una carta. El francés dijo que de repente se iba por un asunto urgente, pero que volvería en dos días. En la cena, todos estaban hablando de él, exaltando su disposición agradable y alegre. Por la noche, surgió una confusión en el hotel: Madame Henriet no regresó de la caminata. Su esposo corrió por la orilla del mar y la llamó sin éxito. Llamaron a la policía. El fabricante subió las escaleras para tranquilizar a sus hijas y encontró una carta donde Madame Henriet informó que se iba con un joven francés. Todos estaban indignados: una mujer decente de treinta y tres años abandonó a su esposo y sus dos hijos por el bien de un joven que acababa de conocer el día anterior. La mayoría de los habitantes de la casa de huéspedes decidieron que se habían conocido antes, y solo el narrador defendió la posibilidad de un amor tan apasionado a primera vista. Discutieron este caso desde la sopa hasta el pudín. La Sra. K., una anciana representante inglesa, fue presidida tácitamente por un pequeño círculo que se reunía detrás de un punto de mesa. Aparentemente, estaba contenta de que, a pesar de todas las objeciones, el narrador defendió celosamente a Madame Henriet, y cuando llegó el momento de su partida, le escribió una carta pidiéndole permiso para contarle un caso de su vida. El narrador, por supuesto, estuvo de acuerdo, y ella lo invitó a su habitación después de la cena. La Sra. C. admitió que los eventos que le habían sucedido durante veinticuatro horas, veinticinco años atrás, no le dieron descanso, e incluso ahora, cuando tiene sesenta y siete años, no pasa un día en que no los recuerde. Ella nunca le contó a nadie sobre esto y espera que la historia alivie su Alma.
Hija de terratenientes ricos que poseían grandes fábricas y propiedades en Escocia, se casó a los dieciocho años, dio a luz a dos hijos y vivió feliz hasta los cuarenta. Pero de repente su esposo se enfermó y murió, sus hijos eran adultos y ella se sintió muy sola. Para dispersarse, ella fue a viajar. Y así, en el segundo año de su viudez, ella vino a Monte Carlo. Allí a menudo iba al casino, divirtiéndose porque no miraba las caras, sino las manos de los jugadores: su difunto esposo le enseñó eso. Y luego, un día, vio unas manos increíbles en la mesa de juego: blancas, hermosas, se lanzaron sobre tela verde como seres vivos, había tanta pasión, tanta fuerza que la Sra. K. no podía apartar la vista de ellas. Finalmente, decidió mirar a la cara a la persona que poseía estas manos mágicas. Nunca había visto una cara tan expresiva. Era un joven de unos veinticinco años con rasgos gentiles y hermosos. Cuando ganó, sus manos y cara irradiaron alegría, cuando perdió, sus ojos se atenuaron, sus manos cayeron impotentes sobre la mesa. Finalmente, buscando en sus bolsillos, no encontraron nada. Perdió todo el dinero. El joven se levantó impulsivamente y se dirigió hacia la salida. Inmediatamente me di cuenta de que se iba a suicidar. Ella corrió tras él. No fue el amor lo que lo movió, fue el miedo a algo terrible, un deseo instintivo de ayudar.
Al salir del casino, el joven se dejó caer impotente en el banco. se detuvo cerca, sin atreverse a acercarse a él. Empezó a llover. El joven continuó sentado inmóvil en el banco, como si no lo notara. Corrí hacia él, le saqué la manga y le dije: "¡Vamos!" Su único pensamiento era sacar a la desafortunada mujer de este banco, arrastrarlo a algún lugar bajo el techo, donde estaba seco y cálido. La confundió con una cocotte y le dijo que no tenía un apartamento y que no tenía a dónde invitarla. Llamó a la tripulación y le pidió al cochero que los llevara a algún hotel más fácilmente. Allí, ella quería darle al joven cien francos para que pagara la habitación y se fuera a Niza por la mañana. Pero rechazó el dinero: no necesita nada, de todos modos su vida ha terminado, no puede ser ayudado. insistió, pero el joven no cedió. Finalmente, dijo resueltamente: "Vamos", y la arrastró por las escaleras, y hasta ese momento, pensando solo en salvar al desafortunado, ella lo siguió obedientemente. Por la mañana, la Sra. K. se despertó con horror, recordando una noche loca, y, quemada por la vergüenza, quiso irse lentamente, pero, mirando el rostro muy infantil de un joven dormido, sintió una oleada de ternura y alegría porque lo había salvado. Cuando el joven se despertó, la Sra. K. hizo una cita al mediodía en las puertas del casino y se fue. La conciencia alegre de que alguien la necesitaba preocupaba su sangre.
Al reunirse con el joven, la Sra. K. lo invitó a cenar juntos en un pequeño restaurante. Le contó lo que proviene de una antigua familia aristocrática de polacos gallegos. Estudió en Viena, y después de un examen exitoso, su tío lo llevó a Prater, y juntos salieron corriendo. El tío ganó una gran suma y fueron a cenar a un restaurante caro. Al día siguiente, el joven volvió a huir y tuvo suerte: triplicó la cantidad recibida como regalo de su padre. Su pasión por el juego lo invadió. No podía pensar en otra cosa y rápidamente perdió todo el dinero. Le robó unos pendientes de perlas a una tía vieja y se los puso, vendió su maleta, ropa, un paraguas e incluso una cruz presentada por su madrina. Prometió darle dinero para que pudiera comprar las joyas hasta que se descubriera el robo, y se iría a casa si juraba que nunca volvería a jugar. El joven miró a la señora C. con respeto y gratitud. Había lágrimas en sus ojos. Le entregó al joven la cantidad de dinero necesaria y le prometió después de una visita a su primo que iría a la estación para llevarlo a cabo. Cuando el joven se fue, la Sra. K. se sintió decepcionada. La trató como a un ángel guardián, pero no vio a una mujer en ella, mientras tanto, ella quería apasionadamente que la apretara en sus brazos; estaba lista para seguirlo hasta el fin del mundo, despreciando los rumores humanos, como Madame Henriet detrás de un francés apenas familiar. No me quedé con mi prima por mucho tiempo: refiriéndose a una migraña, ella regresó a su hotel. Ella sentía que no podía dejar ir al joven, que tenía que ir con él para pasar esta noche juntos, la siguiente tanto como él quisiera. Ella comenzó febrilmente a recoger cosas. Cuando ya quería irse, su prima se acercó a ella, preocupada por su dolencia. no pudo sacar a su primo, por fin no pudo soportarlo y, diciendo: "Adiós, tengo que irme", corrió hacia la puerta, sin prestar atención a su mirada perpleja.
La señora K. llegó tarde: el tren ya se estaba moviendo. Ella se paró en la plataforma, como si estuviera petrificada. Al recuperarse, decidió ir al casino a buscar la mesa en la que estaba sentado el joven, cuando lo vio por primera vez, para imaginar sus manos. Cuando entró en el pasillo, vio a un joven en el mismo lugar que el día anterior. Decidió que tenía una alucinación, pero no fue así: el joven no se fue, vino con su dinero al casino y, mientras estaba desesperada por él con todo su corazón, jugó con dedicación. se puso furioso Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, pero él no la notó. Cuando ella tocó su hombro, al principio él ni siquiera la reconoció. Embriagado por el juego, olvidó todo: su juramento, la Sra. K. y todo el mundo. Le recordó que hacía unas horas le había jurado que nunca jugaría. El joven, avergonzado, quiso levantarse de la mesa de juego, pero luego sus ojos se posaron en el general ruso, que solo estaba apostando, y pidió permiso para jugar solo un juego más: puso en el mismo lugar que el general, y el general tuvo suerte . Habiendo apostado una vez, volvió a olvidarse de todo en el mundo y comenzó a apostar tras apostar. Cuando la Sra. C. le tocó el hombro otra vez, él le gritó enojado que ella le estaba trayendo desgracia: cuando estaba cerca, él siempre pierde. Le lanzó unos billetes de cien francos: “¡Aquí tienes tu dinero! ¡Ahora déjame en paz! Todos la miraron, rieron y señalaron con un dedo. Ardiendo de vergüenza y humillación, de repente vio unos ojos en los que el horror se congeló: era su prima. salió corriendo de la habitación. Recordando que sus cosas ya estaban en la estación, decidió abandonar Monte Carlo inmediatamente. Cuando regresó a Inglaterra y se acercó a su hijo, todos la cuidaron como si estuviera enferma, y gradualmente se recuperó del shock. Por lo tanto, cuando muchos años después fue presentada al polaco, agregado de la embajada de Austria, y le preguntó sobre el destino del joven, ni siquiera se estremeció cuando escuchó que hace diez años, obsesionado con la pasión por el juego, se pegó un tiro en Monte Carlo. incluso se calmó: ahora no tiene nada que temer que algún día conocerá a este hombre.
La Sra. K. terminó su historia. No esperaba palabras de consuelo del interlocutor. Ella dijo que estaba contenta de haber podido finalmente hablar y estaba agradecida por la atención con la que la había escuchado. Al despedirse, le tendió la mano a su interlocutor y él la besó respetuosamente.